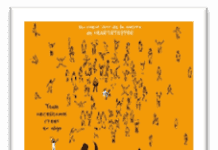Sólo el amor alumbra lo que perdura
Silvio Rodríguez
Para Pièrre era cada vez más difícil ignorar lo que sentía por su asistente. Desde el principio la química fue evidente y hacían un gran equipo en el trabajo. Su complicidad crecía cada día y su incomodidad en casa también aumentaba. Pièrre había estado casado casi diez años y había intentado, con todas sus fuerzas, reprimir sus verdaderos sentimientos a lo largo de toda su vida. Adoraba a su esposa y no quería lastimarla; pero lo que sentía por Michel era más fuerte que él. Su mujer había sido su compañera durante tanto tiempo, que ninguno de los dos ignoraba que lo que había habido entre ellos había sido siempre más una amistad entrañable que una relación apasionada. Ella intuía que había algo distinto en su marido; pero nunca lo había articulado ni con el pensamiento, descalificando su intuición con horror. Él sabía que ella lo notaba, pero jamás se lo diría. Era un buen acuerdo. Se llevaban bien, se querían, habían construido una vida juntos y eran ante todos una familia feliz. Incluso a puertas cerradas, su falta de compatibilidad sexual era un tabú; nadie hablaba de eso jamás. El disimulo imperaba y era, quizá, lo más conveniente para ambos.
Y así había funcionado hasta ahora que Michel había irrumpido en el corazón de Pièrre irremediablemente, derrumbando todas sus barreras. Cuando el enamoramiento se abre paso es como una bola de nieve, imposible de parar. Así que el romance floreció y los sentimientos crecieron. Por fin sentía ese amor que le llenaba por completo; sabía que Michel era el amor de su vida.
La situación se volvió insostenible para Pièrre. Por un lado, se sentía muy culpable de engañar a su esposa; por el otro, tenía terror de perder a sus hijos. De manera que el dilema parecía irresoluble. Lo que se volvió insoportable fue seguir traicionándose a sí mismo, ir en contra de su naturaleza, renunciar a su felicidad como había hecho durante tantos años. También se dio cuenta que, aún sin cometer una infidelidad, durante la última década había estado engañando a su mujer al reprimir quien en verdad era; no quería seguir haciéndolo. Así que, en un acto de congruencia y valentía, apesadumbrado por el dolor que sabía provocaría en su compañera, lo confesó todo.
Ella no se repuso ante la noticia. No era del todo inesperada; sabía que su matrimonio cojeaba desde hacía años. Lo que no logró procesar era que su esposo la engañara con otro hombre; tantos años viviendo en la negación la imposibilitaron para enfrentar la verdad. Se sentía traicionada, por supuesto, pero también le dolían los prejuicios y los juicios ajenos, y se instaló en un victimismo con el que justificó un acto imperdonable: arrebatarle a Pièrre su derecho a estar en la vida de sus hijos, respaldada por la intolerancia de un juez ultraconservador que la apoyó. Para ella, el engaño era perdonable; la homosexualidad no.
Pièrre y Michel estuvieron 30 años juntos. Conformaron una pareja plena y realizada. Compartían un gusto por la buena comida, la cultura y el arte; eran carismáticos y se ganaron el cariño y el respeto de su comunidad. No se casaron nunca, porque en ese tiempo la ley nos les otorgaba el derecho. Pero su amor y el compromiso mutuo que lograron iba más allá de una firma en un papel. Sus fotos no mienten, fueron los años más felices para Pièrre.
Cuando Michel murió, a Pièrre no le permitieron estar a su lado. Sólo se autorizaba la presencia de un familiar o de su cónyuge. Michel suplicaba su presencia, pero no le fue concedida. Pièrre no soportó su ausencia. Se despidió a los tres meses de su gente más querida, y se quitó la vida.
Un amor de película, sin duda. Pero que en nuestra sociedad no es considerada digna de contarse por no apegarse al modelo tradicional de pareja. En este espacio la contamos porque inspira, porque creemos que merece ser contada y porque estamos convencidos de que, en la medida en que desterremos los prejuicios y la homofobia, tendremos menos historias de traición.