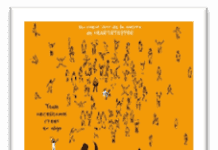Los peores enemigos de la felicidad son el miedo, la vergüenza y la culpa.
Jorge Bucay
No es difícil entender que el miedo, la vergüenza y la culpa son la causa de mucho sufrimiento en las personas. Es por ello que hay tantos ideales relacionados con la libertad de ser quienes somos, sin autocensura. Y sin embargo, es todo un reto renunciar al miedo, a la vergüenza y a la culpa, cuando hemos crecido recibiendo mensajes que inculcan justamente esas emociones. Nos enseñan la manera “correcta” de comportarnos, de hablar, de pensar y hasta de sentir. Y nos enseñan que si nos salimos de ese cuadrito seremos rechazados, disparando con ello un miedo ancestral que proviene de nuestra naturaleza gregaria, por puro instinto de supervivencia. Es por ello que, cuando percibimos algo en nuestro ser que no coincide con los estándares esperados, se instaura en nosotros el miedo al rechazo y con él la vergüenza, e incluso la culpa de ser quienes somos.
Mariana lo supo con apenas 5 años. Sentía una emoción desbordante cada vez que, en su clase de ballet, veía a Flora. Una niña bonita y graciosa que la inspiraba a asistir sin falta a sus clases de baile que, por lo demás, no le gustaba en lo absoluto. Pero, así de chiquita, se cuidaba mucho de que sus sentimientos fueran descubiertos, tenía miedo al rechazo, al regaño de su mamá o de su abuela a quienes había escuchado expresarse de forma muy desagradable de su tía Carlota, porque se habían enterado que no le gustaban los hombres, sino las mujeres: ¡qué cochinada!, ¡qué asco! También hablaban así de los artistas famosos de la tele cuando, en algún programa de chisme, los “acusaban” de maricones. Para ese caso, su abuela no dudaba en decir que eran abortos del diablo. Mariana sentía algo doloroso en el pecho cuando escuchaba eso. Era una especie de tristeza que le calaba muy hondo, y más abajo, en la boca del estómago, sentía un hoyo que no habría podido describir, pero que era justamente ese miedo a que estas dos mujeres a las que adoraba, pensaran que ella también era un aborto del diablo o algo asqueroso y la dejaran de querer. Fue por eso que se empeñó tanto en dejar de sentir lo que sentía, pero el corazón no le hacía mucho caso, y cada vez que volvía a ver a Flora, sentía que se le iba a salir del pecho y se preguntaba, avergonzada, si no escucharía toda la clase el golpeteo de sus latidos que a ella le parecían como en estereofónico.
Conforme fue creciendo no dejaba de preguntarse cómo iba a vivir su vida y si nunca podría expresar eso tan bonito que sentía por otras chicas de las que se enamoraba. Siempre estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que ellas estuvieran felices. Terminaba siendo su amiga incondicional y se la pasaba la vida cuidándolas, defendiéndolas y soñando en silencio con ellas. También le rompían el corazón cada vez que, finalmente, ellas se enamoraban de algún chico de la escuela y, como era natural, se alejaban. Por supuesto, cuando era a ellas a quienes les rompían el corazón, Mariana estaba ahí, para escucharlas y acompañarlas en sus respectivos duelos. Y una vez más, se preguntaba, ¿cómo iría ella a encontrar el amor si ni siquiera podía expresar lo que sentía y tomar el riesgo de ser aceptada o no por esa persona especial?
Tal vez, después de todo, su mamá y su abuela tenían razón y ella no era normal. Lo que necesitaba era enamorarse de un chavo. Y así se lo propuso. Su relación con los hombres siempre había sido muy fácil. Se identificaban con ella porque era intrépida; le gustaba manejar rápido, hacía motocross, les ganaba a todos en la natación y era “entrona” en el básquet. Así que todos la querían en sus equipos. Además, nunca les armaba escenas de celos (básicamente porque no le daban ni tantitos celos si ellos coqueteaban con otras chicas), y era una buenísima compañera de fiesta. De manera que ¡se enamoraban de ella fácilmente! Tuvo varios novios, y los quiso mucho –como amigos. Eran divertidos, interesantes y le encantaba ser un reto para ellos en lo que menos imaginaban. Lo único malo, es que el corazón no latía con el desenfreno que lo hacía en la época del ballet, y cuando los besaba, se quedaba con un sentimiento de culpa del que no le era fácil deshacerse. Era una culpa doble: por un lado, se quedaba con la sensación de estarles mintiendo; ella en realidad no estaba enamorada, por más que lo intentaba. Y por el otro lado, y ésta era la culpa más profunda, sentía que se estaba traicionando a sí misma, negándose a ser quien en realidad era, mintiéndole al espejo.
Pero cuántos elogios recibía de su familia, su mamá se emocionaba con cada novio: qué guapo, qué inteligente, qué buen partido. Justo lo contrario de lo que ocurría cuando alguna amiga con la que sentía afinidad se acercaba a ella y comenzaban a compartir tiempo juntas. Nadie notaba si la chica en cuestión era agradable, inteligente, o si se llevaban muy bien: ¿por qué viene otra vez si ya la viste ayer?, ¡Eres una marimacha!, parece tu novia, le reclamaba su hermana. Y entonces volvían el miedo, la vergüenza, la culpa.
¿Cómo puede un ser humano ser feliz sin aceptar plenamente quién es? ¿Cómo, si no es a través del amor a sí mismo, puede uno aprender a amar a otros? ¿Cómo amar sin juzgar si nos juzgamos constantemente? ¿Cómo aprender a ignorar los juicios de otros, si nos han enseñado a vivir pendientes de ellos?
Requiere un trabajo profundo de amorosa rebeldía. Amorosa, porque estriba en reconocer la perfección de ser quienes somos, en honrar nuestra naturaleza y amarla con todo su potencial creativo. Rebelde, porque implica un acto fuera de lo común: abrazar la realidad tal como es, sin juzgar a los demás y sin permitir que los juicios ajenos nos roben la paz. Cultivar este buen hábito, termina por hacernos contactar con la natural vocación del autocuidado, con la amorosa compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás; en especial, hacia aquellos que no pueden comprender que el amor es parte esencial de nuestra naturaleza, y que no tiene etiquetas, simplemente es. Esta vocación, es la que nos permite caminar por la vida sin culpa, sin vergüenza y sin miedo. Más allá de la opinión de aquellos que, tristemente, viven en función de las expectativas ajenas y se niegan con ello la increíble experiencia de vivir en la congruencia de ser quienes somos, sin autocensura. Nos permite aceptarlos como son, sí, pero hacer lo que sea necesario para que sus limitaciones no sean las nuestras.
Para Mariana, como para muchos otros en su situación, llegar a esa congruencia requirió un acto de renuncia y valentía que debería de ser innecesario, pero que a menudo es el único camino para encontrar esa paz. Se alejó de su familia, comenzó de ceros en otro país en el que los juicios de los más amados quedaban tan lejos que dolían menos. Fue esto lo que le permitió el viaje más relevante de su vida: un viaje interior que la llevó a aceptarse con el corazón abierto, con la conciencia de que su valor estriba en su calidad humana, y no en cumplir con los estereotipos y las expectativas de los demás.